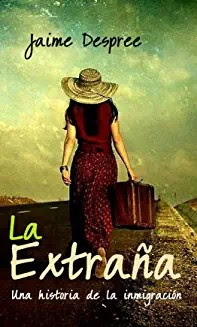La extraña (capítulo)
Días de vino y rosas
El viaje de su ciudad a la aldea de Norovichi duraba apenas veinte minutos. En días especialmente fríos o con neviscas, podía durar algo más, pero aquella mañana había amanecido un día excepcional.
Tal vez debido a aquella inusual temperatura, grandes cúmulos de nubes blancas se empezaban a formar por el lado norte del río, por lo que era probable que descargara alguna tormenta a última hora de la tarde, lo que no vendría mal a los campos de cultivo y ablandaría la tierra de las huertas familiares para facilitar la inminente siembra de hortalizas y verduras de temporada.
Tania y Anya se encontraron con el resto de la familia Ivánov en la estación a primera hora de la mañana. Prácticamente se habían transfigurado para la ocasión. La severa profesora de música, que habitualmente vestía trajes de chaqueta algo desfasados, vestía ahora un pantalón vaquero de estilo occidental y una camisa de vivos colores, pero de apariencia campesina. Llevaba el cabello recogido en una coleta sujeta por un sujetapelo casi infantil, tal vez prestado de su propia hija, y unas holgadas zapatillas deportivas también de estilo occidental. Era evidente que les esperaban dos jornadas llenas de actividades propias del campo, entre las que seguramente estaban cavar, desbrozar y sembrar su propio huerto. No se trataba de pasar un fin de semana de descanso y reunión familiar sin más sino trabajar para poder recoger verduras y hortalizas a finales del corto verano, como era habitual, con lo que compensar el reducido presupuesto familiar. A las verduras se añadirían algunos frutos de árboles que compartía con el resto de la familia, como guindos, manzanos, varios ciruelos, además de frutos silvestres que solían recolectar hacia el mes de septiembre en la siguiente reunión familiar, como frambuesas, moras silvestres y otros.
Anya, por su parte, vestía un pantalón corto y una camiseta recuerdo de uno de los viajes de intercambio a Italia, con un gracioso grafismo de diversos frutos y hortalizas estilizadas entre los que destacaban pimientos rojos, tomates, guindillas y cebollas, formando una composición colorista con el nombre de una pequeña localidad italiana, famosa sin duda por la producción de aquellas hortalizas. Como su madre, calzaba zapatillas deportivas y llevaba su larga cabellera recogida con un sujetapelo con la cara de un oso panda pegada al elástico de vivos colores.
Entre el escaso equipaje para la ocasión, Tania llevaba su violín y Anya una mandolina, que ya dominaba con gran habilidad. Como cada año, la familia Ivánov, casi todos músicos por afición o, como en el caso de Tania, como profesión, aprovechaban aquellas reuniones para interpretar viejas canciones populares y amenizar las veladas familiares junto al fuego del hogar, donde siempre había un gran puchero ya ennegrecido en el que cocía lentamente la tradicional sopa de col, pero a diferencia de un día normal, acompañada de muchos ingredientes, como sendos trozos de magro y tocino, zanahorias, cebollas, tomates, patatas, un buen trozo de mantequilla y especias, como unos granos de pimienta y hojas de laurel. En otras ocasiones, si el tiempo lo permitía, la improvisada orquesta familiar se reunía en el gran patio de los guindos, pero el húmedo relente de la noche no permitía permanecer en él durante mucho tiempo. La excitación por el viaje era más evidente entre los niños, que revoloteaban alrededor de sus padres haciendo toda clase de preguntas sobre el viaje de las que apenas obtenían respuestas, porque los adultos también estaban entregados a sus propios asuntos.
A pesar de las estrecheces, decidieron acomodarse toda la familia en un solo departamento, donde los niños se apresuraron a ocupar los asientos junto a la ventana, mientras la abuela, que había tenido grandes dificultades para ascender los altos peldaños del vagón, ocupaba un espacio junto a la puerta y trataba de conseguir que Anya e Irina permanecieran a su lado sin conseguirlo.
Por fin, entre el habitual crujir de los enganches y los reiterados silbidos de la locomotora, el tren se puso lentamente en marcha y los niños se sintieron como atraídos por algún extraño magnetismo hacia el cristal. Se intercambian sonrisas de complicidad pero no quería hablar para no perderse detalle de lo que se disponían a contemplar. Anya cogía con fuerza la mano de su prima Irina y las dos se intercambiaban gestos y pequeños empujones de complicidad, como si trataran de prepararse para la gran aventura que acababan de empezar. El viejo tren se deslizaba ganando lentamente velocidad por entre dachas rodeadas de frondosos jardines de árboles frutales, probablemente manzanos y guindos, separadas por altas vallas de madera cuidadosamente labradas en sus extremos, algunas recubiertas de yedra hasta parecer simples matorrales. En los patios, algunas gallinas se espantaban al paso del tren corriendo frenéticas hacia el extremo opuesto. Tal vez por ser una escena habitual, algunos perros apenas levantaban la cabeza, reconocían la familiar imagen del tren y se volvían a dormir. Algunos gatos, subidos sobre las empalizadas o en los alerones de las casas, contemplaban impasibles el paso del convoy, aprovechando que les había despertado para acicalarse unos instantes el pelaje y volver a su indolencia habitual. Los niños señalaban con sus dedos cada uno de los animales domésticos que iban descubriendo y se retaban entre ellos a ver quién los localizaba primero. Anya fue la primera en descubrir unas cabras que mordisqueaban la hierba asilvestrada en el patio de una gran dacha, pero su primo se adelantó al ver primero un viejo caballo de tiro situado bajo un porche de hojalata que no parecía prestar demasiada atención al paso del tren.
Finalmente las casas quedaron atrás y el tren se deslizó renqueante por una enorme explanada agrícola donde ya brotaban los primeros tallos de un campo de maíz casi hasta donde alcanzaba la vista. En los límites se perfilaban hileras de abetos que formaban bosques interminables y el trazado de la vía se veía cruzado por frecuentes caminos rurales, que comunicaban las casas entre sí, donde casi siempre esperaba algún vehículo agrícola, o alguna vieja furgoneta de fabricación rusa cargada de forraje, útiles agrícolas o viejos neumáticos de recambio, y ocasionalmente algún carromato agrícola tirado por dóciles caballos de pequeña estatura y gruesos tobillos.
El viaje de su ciudad a la aldea de Norovichi duraba apenas veinte minutos. En días especialmente fríos o con neviscas, podía durar algo más, pero aquella mañana había amanecido un día excepcional.
Tal vez debido a aquella inusual temperatura, grandes cúmulos de nubes blancas se empezaban a formar por el lado norte del río, por lo que era probable que descargara alguna tormenta a última hora de la tarde, lo que no vendría mal a los campos de cultivo y ablandaría la tierra de las huertas familiares para facilitar la inminente siembra de hortalizas y verduras de temporada.
Tania y Anya se encontraron con el resto de la familia Ivánov en la estación a primera hora de la mañana. Prácticamente se habían transfigurado para la ocasión. La severa profesora de música, que habitualmente vestía trajes de chaqueta algo desfasados, vestía ahora un pantalón vaquero de estilo occidental y una camisa de vivos colores, pero de apariencia campesina. Llevaba el cabello recogido en una coleta sujeta por un sujetapelo casi infantil, tal vez prestado de su propia hija, y unas holgadas zapatillas deportivas también de estilo occidental. Era evidente que les esperaban dos jornadas llenas de actividades propias del campo, entre las que seguramente estaban cavar, desbrozar y sembrar su propio huerto. No se trataba de pasar un fin de semana de descanso y reunión familiar sin más sino trabajar para poder recoger verduras y hortalizas a finales del corto verano, como era habitual, con lo que compensar el reducido presupuesto familiar. A las verduras se añadirían algunos frutos de árboles que compartía con el resto de la familia, como guindos, manzanos, varios ciruelos, además de frutos silvestres que solían recolectar hacia el mes de septiembre en la siguiente reunión familiar, como frambuesas, moras silvestres y otros.
Anya, por su parte, vestía un pantalón corto y una camiseta recuerdo de uno de los viajes de intercambio a Italia, con un gracioso grafismo de diversos frutos y hortalizas estilizadas entre los que destacaban pimientos rojos, tomates, guindillas y cebollas, formando una composición colorista con el nombre de una pequeña localidad italiana, famosa sin duda por la producción de aquellas hortalizas. Como su madre, calzaba zapatillas deportivas y llevaba su larga cabellera recogida con un sujetapelo con la cara de un oso panda pegada al elástico de vivos colores.
Entre el escaso equipaje para la ocasión, Tania llevaba su violín y Anya una mandolina, que ya dominaba con gran habilidad. Como cada año, la familia Ivánov, casi todos músicos por afición o, como en el caso de Tania, como profesión, aprovechaban aquellas reuniones para interpretar viejas canciones populares y amenizar las veladas familiares junto al fuego del hogar, donde siempre había un gran puchero ya ennegrecido en el que cocía lentamente la tradicional sopa de col, pero a diferencia de un día normal, acompañada de muchos ingredientes, como sendos trozos de magro y tocino, zanahorias, cebollas, tomates, patatas, un buen trozo de mantequilla y especias, como unos granos de pimienta y hojas de laurel. En otras ocasiones, si el tiempo lo permitía, la improvisada orquesta familiar se reunía en el gran patio de los guindos, pero el húmedo relente de la noche no permitía permanecer en él durante mucho tiempo. La excitación por el viaje era más evidente entre los niños, que revoloteaban alrededor de sus padres haciendo toda clase de preguntas sobre el viaje de las que apenas obtenían respuestas, porque los adultos también estaban entregados a sus propios asuntos.
A pesar de las estrecheces, decidieron acomodarse toda la familia en un solo departamento, donde los niños se apresuraron a ocupar los asientos junto a la ventana, mientras la abuela, que había tenido grandes dificultades para ascender los altos peldaños del vagón, ocupaba un espacio junto a la puerta y trataba de conseguir que Anya e Irina permanecieran a su lado sin conseguirlo.
Por fin, entre el habitual crujir de los enganches y los reiterados silbidos de la locomotora, el tren se puso lentamente en marcha y los niños se sintieron como atraídos por algún extraño magnetismo hacia el cristal. Se intercambian sonrisas de complicidad pero no quería hablar para no perderse detalle de lo que se disponían a contemplar. Anya cogía con fuerza la mano de su prima Irina y las dos se intercambiaban gestos y pequeños empujones de complicidad, como si trataran de prepararse para la gran aventura que acababan de empezar. El viejo tren se deslizaba ganando lentamente velocidad por entre dachas rodeadas de frondosos jardines de árboles frutales, probablemente manzanos y guindos, separadas por altas vallas de madera cuidadosamente labradas en sus extremos, algunas recubiertas de yedra hasta parecer simples matorrales. En los patios, algunas gallinas se espantaban al paso del tren corriendo frenéticas hacia el extremo opuesto. Tal vez por ser una escena habitual, algunos perros apenas levantaban la cabeza, reconocían la familiar imagen del tren y se volvían a dormir. Algunos gatos, subidos sobre las empalizadas o en los alerones de las casas, contemplaban impasibles el paso del convoy, aprovechando que les había despertado para acicalarse unos instantes el pelaje y volver a su indolencia habitual. Los niños señalaban con sus dedos cada uno de los animales domésticos que iban descubriendo y se retaban entre ellos a ver quién los localizaba primero. Anya fue la primera en descubrir unas cabras que mordisqueaban la hierba asilvestrada en el patio de una gran dacha, pero su primo se adelantó al ver primero un viejo caballo de tiro situado bajo un porche de hojalata que no parecía prestar demasiada atención al paso del tren.
Finalmente las casas quedaron atrás y el tren se deslizó renqueante por una enorme explanada agrícola donde ya brotaban los primeros tallos de un campo de maíz casi hasta donde alcanzaba la vista. En los límites se perfilaban hileras de abetos que formaban bosques interminables y el trazado de la vía se veía cruzado por frecuentes caminos rurales, que comunicaban las casas entre sí, donde casi siempre esperaba algún vehículo agrícola, o alguna vieja furgoneta de fabricación rusa cargada de forraje, útiles agrícolas o viejos neumáticos de recambio, y ocasionalmente algún carromato agrícola tirado por dóciles caballos de pequeña estatura y gruesos tobillos.